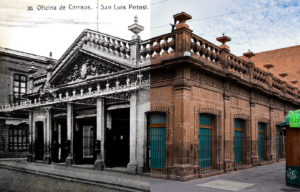Carlos Rubio
El penetrante sol de domingo a mediodía ya atravesaba la paja y la tela de los sombreros que portaban las personas que salían de la Catedral. El calor era sofocante sobre todo porque la mayoría de los hombres usaban sacos y abrigos, más por una cuestión de vestimenta que de frío; las mujeres se envolvían en suéteres y rebozos de seda que eran igual o hasta más calurosos. Quizás existe mayor tolerancia al calor los domingos, algo sucede ese día, desde la extraña sensación al despertar hasta los rituales que algunas familias hacen para convivir después de una ajetreada semana; justo en esa brecha que los separa del lunes. Y por otro lado era un día común, tan común que hasta las aves que tapizan a diario los techos de los negocios en la periferia del jardín eran las mismas; el polvo del piso no se había movido de su lugar al menos en tres días; la bicicleta arrumbada a un lado del Palacio Municipal era la misma desde hace una semana; la gente que salía de la iglesia llevaba años yendo a tomar su comunión a ese lugar; los árboles alrededor no habían tirado ni una hoja al suelo desde hacía un día.
Todos los asistentes a la misa de 12 se aglomeraban a un costado del Jardín Hidalgo. Era difícil pasar por ahí, era complicado entender qué sucedía, pero en cuestión de minutos el señor José Luis iría cargado en la espalda de su hijo, rumbo a la casa de una curandera para rogarle que le salvara la pierna.
Eran las 13 horas con 15 minutos cuando un automóvil se introdujo a toda velocidad en las inmediaciones del Jardín Hidalgo. Esfumó la paz que se respiraba y la gente comenzó a huir despavorida esquivando el carro; unos corrieron con suerte, otros recibieron al menos un leve empujón que los aventó a unos dos metros de distancia sin causarles alguna herida. El que no tuvo tanta suerte fue el buen José Luis, un hombre de 50 años que realizaba su acostumbrado paseo dominical en bicicleta justo detrás de su hijo, que iba unos metros más adelante. José Luis era conocido y admirado por algunas personas que conocían sobre sus historias revolucionarias, y aunque no había sido hace mucho y los presidentes seguían siendo asesinados, escuchar sobre cómo ese hombre 10 años atrás ayudó a escapar a Francisco I. Madero de la cárcel era un verdadero deleite. Muchos lo tachaban de mentiroso, pero José Luis lograba contar su anécdota hasta con el más mínimo detalle y describía a Madero mejor que al verlo en fotografía. También hablaba de algunas batallas, pero eso era algo más complicado de creer, ya que pocos eran los que lograban regresar con vida, pero debe decirse, José Luis era un tipo con suerte.
El automóvil alcanzó unos 50 kilómetros por hora y dio justo en la rueda trasera de la bicicleta en la que paseaba José Luis; ese choque lo empujó cuatro metros al frente mientras caía de su bicicleta y un segundo y medio después, el auto pasaba con sus dos ruedas derechas sobre la pierna del individuo que no emitió ni un quejido, solo se quedó recostado en el suelo, paralizado. La multitud que se había alejado para ponerse a salvo se acercó de nuevo para ver si José Luis seguía vivo. Y lo estaba, se le veía una agitada respiración y sus ojos abiertos, su pierna estaba expuesta con su pantalón de vestir negro rasgado, su sombrero había desaparecido junto a un zapato y su hijo continuó dando la vuelta a la plaza sin percatarse de lo que había sucedido
El auto se detuvo sólo cuando chocó contra uno de los arcos del Palacio Municipal y del interior descendió un hombre de estatura baja que rondaba los 38 años, el distraído Manuel, que no era tan querido como José Luis, pero tampoco era odiado, sólo un poco insoportable. Venía de una familia con abundante dinero y vivían en una enorme finca construida sobre la avenida Centenario. Su padre fue uno de los pocos gobernantes que había tenido el Estado hasta entonces. La opinión en general definía a Manuel como un hombre prepotente, pero amable al mismo tiempo, era algo complicado de explicar. Su familia se había distinguido por aportar fondos que ayudaron a restaurar los hogares de algunas personas luego de que los rebeldes revolucionarios tomaran la ciudad y destruyeran lo que estuviera a su paso.
Manuel trabajaba junto a su padre, en el mismo despacho, siendo ambos abogados, pero era un hecho que él no era muy brillante y como ejemplo está esa ocasión en la que debía llevar su automóvil al taller, porque ya había tenido algunos problemas con el motor y sobre todo el sistema de frenado, pero no lo hizo porque cuando se dirigía a repararlo se atravesó frente a él un niño perdido. El niño tendría unos 10 años y le dijo que no encontraba a su madre y no recordaba en dónde vivía. Manuel sintió preocupación por el niño, pero al mismo tiempo le dio pereza llevarlo con él para buscar a su familia y aparte se había quedado de ver con unos amigos en el bar, por lo que le dio la mitad del dinero que tenía en su bolsillo y le dijo que comprara algo de comer. Ahora ya no le alcanzaba para llevar el carro al taller, pero sí para ir a tomar algo de cerveza.
—Sí aguanta— se dijo a sí mismo Manuel pensando en su automóvil.
Apenas recibió el dinero el niño se fue corriendo en dirección opuesta a la de Manuel. No se detuvo durante al menos ocho cuadras hasta que llegó a un pasaje donde pudo refugiarse y donde lo esperaban unos amigos.
—Eso fue muy fácil, deberíamos aparecernos enfrente del señor Manuel más seguido— dijo Agustín a sus amigos que lo esperaban ansiosos con el botín.
—Es que es muy tonto— bromeó uno de los muchachos.
—¿Y si se da cuenta de lo que hicimos y viene a pegarnos?— cuestionó el más grande del grupo.
—No creo, seguramente ni se va a acordar de mí— le respondió Agustín.
El pequeño Agustín era alguien conocido por casi todo el pueblo —casi— para todos era “el niño de la calle”. Poco sabían las personas de su vida, pero igual lo veían con lastima al saber que dormía en una caja que montaba en la plaza de Armas. Tenía la energía para correr durante más de dos horas sin parar y más rápido que cualquiera de sus pocos amigos. Muchas familias no dejaban que sus hijos jugaran con él porque argumentaban que estaba sucio. Unos cuantos niños se le acercaban casi siempre porque se escapaban de casa e iban a jugar con él durante la tarde. Agustín no podía hablar muy bien, nunca había ido a la escuela y lo poco que había aprendido fue por la pura relación humana, que de por sí ya era escasa. Aunque la mayoría de la gente le daba para comer, nadie lo aceptaba bajo su techo para pasar las noches, algunos hasta preferían regalarle cobijas, pero que siguiera viviendo en la calle. Era un niño audaz, su supervivencia durante 10 años no había sido sencilla, lo más importante que hasta ahora había aprendido es que la gente puede ser muy ingenua y eso era algo que debía aprovechar.
Agustín no siempre había vivido en la calle, aunque según su memoria sí. Cuando nació, su madre y su padre se hicieron cargo de él durante poco más de un año; ambos tenían una extraña enfermedad que nunca pudieron curarles. Su madre murió 15 días después de que Agustín celebrara su primer cumpleaños. Al encontrarse en esta situación, su padre comenzó a preocuparse porque sabía que el mismo destino le esperaba a él y, más que por su vida, la angustia era por su hijo que seguramente moriría de hambre encerrado en su casa.
Lo único que se le ocurrió al padre de Agustín fue abandonarlo en las puertas de alguna familia rica para que se hicieran cargo de él. Preparó una canasta con los tres cambios de ropa que tenía y un par de cobijas, esperó a que la obscuridad lo ocultara y salió en la madrugada a la calle con su hijo cargado en sus brazos. Caminó por la avenida Centenario y buscó la finca más grande. Cuando la encontró se detuvo a un lado de la casa durante unos minutos mientras contemplaba a su hijo, lo miraba dormir y respirar con una paz envidiable. Los ojos comenzaron a disolverse en lagrimas mientras la boca le temblaba. Lo bajó cuidadosamente envuelto en sus cobijas y lo soltó. Vio desde arriba las delicadas mejillas que tenía Agustín y soltó más lagrimas que fueron a dar a su rostro. Tocó con agresividad la puerta y el sonido despertó al bebé. Agustín comenzó a llorar y a patalear. Su padre no supo qué hacer y salió huyendo. No se detuvo durante al menos ocho cuadras hasta que llegó a un pasaje donde pudo refugiarse y se encontró solo. Regresó a su casa y no pudo volver a dormir. Falleció tres días después, pero nadie sabe si lo mató la enfermedad o la tristeza.
Esa noche que Agustín fue abandonado, nadie salió de la casa a recogerlo. Nadie despertó con el sonido de la puerta y tampoco con el llanto de aquel solitario bebé. En cambio, por la calle caminaba una mujer que iba a paso rápido hacia su hogar. Apenas había terminado su turno en el trabajo y quería descansar. No estaba cerca, pero lo escuchó, escuchó al pequeño Agustín gritar de rabia al quedarse sin familia y comenzó a buscarlo. Se asomó de ventana en ventana, pero el lloriqueo se escuchaba bastante fuerte y en el exterior. Husmeó en al menos nueve casas hasta que lo encontró. Estaba sentado sobre una cobija, con las manos cubiertas de tierra que se embarraba en la cara y se formaba una especie de lodo con sus lagrimas.
—¿Por qué te abandonaron aquí bebé? — le preguntó a Agustín, a sabiendas de que no recibiría respuesta.
Lo cargó y se lo llevó a su pequeña casa ubicada en uno de los barrios más descuidados de la ciudad. La mujer llenó una tina con agua y lo bañó. Le quitó la tierra que ya tenía metida en los ojos y en la boca. Lo vistió con la misma ropa que había en la canasta con la que lo encontró. Estaba por lavar las cobijas para poder cobijarlo y al desenredarlas pudo ver que estaba escrito el nombre del muchacho en una de ellas.
—Agustín te llamaré entonces— le dijo mientras lo miraba con cansancio.
Alejandra fue quien recogió a ese bebé. Una mujer de casi 30 años que trabajaba sirviendo comida por las noches. Era considerablemente alta, algo sorpresivo en su familia. De aspecto serio, poco amigable. Nunca quiso tener un hijo, pero ese día sintió como si el llanto de Agustín la llamara y le pidiera ayuda. Siempre fue una mujer fría y fuerte. Se había mantenido ella sola desde los quince años y sus convicciones le permitieron sobrevivir, al límite, pero a fin de cuentas, sobrevivir. El pequeño Agustín fue la primera persona por la que se quebró.
Lo cuidó como a su propio hijo. Trabajó el doble de tiempo para poder mantenerlo y nunca dejó que se ensuciara su ropa, porque esa imagen le recordaba al día en que lo encontró frágil y abandonado.
Alejandra no tenía parecido alguno con Agustín y era extraño que de la nada apareciera con un bebé en sus brazos, pero nadie se lo cuestionó porque no era fácil dialogar con ella, además era suficiente con observar el cariño con el que lo trataba. Los dos formaron una pequeña familia. Le daba miedo que alguien fuera a reconocer al bebé en la calle y lo reclamara, por eso siempre tenía cuidado al pasear por las plazas, pero eso nunca pasó. Alejandra desconocía que los padres biológicos de Agustín ya habían muerto y seguramente nunca lo sabría. Los dos comenzaron a crecer solos. Preferían evitar convivir mucho con el mundo exterior mientras se tuvieran el uno al otro. Cuando Agustín creció se quedaba solo en casa y hacía las tareas de su hogar, comía y cenaba solo. Alejandra llegaba casi a la una de la mañana sólo para verlo dormir en su cama por unos segundos. Esa era la rutina que los hacía mantenerse vivos, pero al mismo tiempo los aislaba el uno del otro.
Agustín tenía cinco años cuando Alejandra salió en la noche a su trabajo y no regresó. Despertó por la mañana esperando encontrarla en su cama y ella no estaba ahí. Era la tercera persona que perdía en su vida, sin si quiera saber qué le había pasado. Agustín no sabía qué hacer, no sabía con quién ir, no sabía de nadie. Esperó durante dos días encerrado en su casa hasta que no aguantó más y abrió la puerta que lo separaba de ese insensible mundo y cruzó para nunca más regresar, su hogar se había ido.
José Luis iba en la espalda de su hijo, quien trataba de avanzar lo más rápido posible, pero cargar a un hombre de 75 kilos era complicado, más para un joven de 20 años. Con cada paso, José Luis sentía como si jalaran su pierna y quisieran arrancársela. Chorreaba litros de sangre que se derramaban sobre la plaza y una esencia de crimen cubría la escena. El sol seguía pegando y se volvía más intenso. Lo único que se podía escuchar eran los gemidos de cansancio del joven que daría hasta el último aliento por su padre. Y el domingo dejaba de ser común.