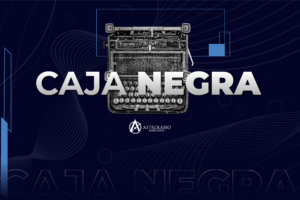Carlos Rubio
Al caer la noche acostumbro sentir el miedo de cerca, pero no me pertenece. Los pocos que se aventuran a caminar por las oscuras calles que me rodean mantienen la mirada siempre alerta, buscándole rostro a las sombras. Unos cuantos se quedan parados frente a mí, soy como un refugio sin paredes, y aunque los haces de luz que desprendo no son suficientes para salvarlos, los tranquilizan por momentos.
Hace dos días una mujer pasaba por aquí. Frente a ella se apareció un hombre. La tomó por el brazo y le golpeó la cara, haciéndola caer. El hombre la siguió golpeando en el suelo hasta dejarla inconsciente. Se la llevó. Días después colgaron en mí una hoja con su cara impresa, parece que la estaban buscando.
La primera vez que vi algo así fue hace muchos años. Un grupo de tres amigos se detuvo justo debajo de mí, esperaban a alguien. Un desconocido se acercó pidiéndoles la hora, bajaron la cabeza para ver su celular, y cuando la levantaron ya les apuntaban con un arma. Uno de ellos intentó huir, pero fue alcanzado por una bala. Ahí quedó, su cuerpo sin vida yacía en una desolada banqueta, ni sus amigos se atrevieron a regresar por él.
Solía observar a niños solos jugando por este lugar, más allá de las diez de la noche. Corrían de un lado a otro, sin más preocupación que la rapidez de sus pies para ir más rápido que cualquier otro. Esos días se han ido. El tiempo vivo de la ciudad se corta a las siete, en adelante, te acompañas del azar y la suerte, de no ser visto o de que se fijen en alguien más primero.
Aquel anhelo al pasado ya no significa nada. Todo vendrá peor. Desde hace años han colgado carteles en mí que dicen prometer salvar estos lugares. No sé con qué propósito, si cada día mi vista se empaña de sangre. Si diario los veo con miedo, con terror, cargando esa expresión que denota el deseo de escapar, pero es la vida que les tocó vivir y es donde han tenido que hacerlo. Aquí, en San Luis Potosí, donde el significado de seguro es tan variable, que muertos y desaparecidos es una de sus definiciones.
Recuerdo, con intermitencia, a esa niña de cinco años y a su madre que la llevaba de la mano. Tan felices. Un auto se detuvo frente a ellas, se bajaron dos. Uno detuvo a la madre, el otro cargó a la niña y la metió al carro. Se fueron. La madre derramó un millón de lágrimas. Ese día traté de iluminarla lo más fuerte que pude. Nadie volteó a verla. Aun regresa a lamentar ese día y habla, no sé si conmigo o con la quimera en que se convirtió su hija.
Le he dado el último trago de luz a quienes derramaron lagrimas frente a mí. He tratado de hacer visibles sus lamentos, aunque mi frío ser no puede ir más allá. Tengo que aceptar que me es indiferente, si a nadie más le importa, por qué a mí, un faro de luz en una esquina, habría de preocuparme la vida de los demás.